Nunca una conversación es tan interesante y entretenida como cuando ocurre con alguien que siente fascinación por algo, sea cual sea su naturaleza.
La fascinación ajena
El otro día en medio del ruido de una reunión con compañeros de la universidad, crucé palabra con Valeria, una de mis compañeras, quien me contó que uno de sus proyectos académicos trataría sobre un tema que la apasiona: los pájaros. Me pareció increíble cuando me dijo que las palomas fueron su primer amor y que gracias a ellas ha aprendido datos fascinantes sobre las aves.
Entonces de camino a casa pensé en Esme, una amiga que viajó por horas de Seúl a Busan solo para ver, durante dos noches seguidas, el mismo documental y encontrarse con sus artistas favoritos en la misma conferencia. Ella asiste a todos los eventos que se organizan en Corea, porque es una gran fanática de su música.
Luego recordé a Estrella, a quien conocí camino a un concierto de un artista del que yo solo sabía mi canción favorita —que, por cierto, no volví a escuchar desde ese día—. Una mexicana que vive en Estados Unidos y que dice que lo mejor que le ha dado ese país es la oportunidad de ser fan, de poder ver en vivo a sus artistas favoritos, porque es una gran seguidora del K-pop. O mi amiga Ani, que creo que ama más a Changmin que a su familia. Es una exageración, claro, pero no presumiría tanto a su madre como a este chico; podría colgar una foto distinta de él en su bolso cada día.
También pensé en mi gran amigo y colega, David, amante de la vida bohemia y solitaria; podría decirse que es fan de ese estilo de vida. O en algunas personas que conozco, fanáticas de su religión más que de Dios, aunque ese no es mi punto.
La incapacidad de sentir ¿pasión?
Siempre he dicho que me encanta el cine, pero no al punto de ser una verdadera cinéfila. Me gusta la música, pero no tengo un cantante favorito. Disfruto del deporte, aunque hoy puedo amar el gimnasio y mañana la natación, pese a que aún no sé nadar.
He identificado en mí una incapacidad para la fascinación, una que realmente me encantaría experimentar. Sin embargo, todo aquello que lleva a ese nivel me parece peligroso. O quizás, simplemente, ya no puedo sentirlo.
Podría decir que incluso hace unos meses me crucé con el amor y, aunque desde el principio supe que era una historia pasajera, hoy me pregunto si de verdad perdí la capacidad de amar de forma desmedida. No al punto de obsesionarme —ese tipo de comportamientos me asustan, tanto en mí como en los demás—, pero a veces pienso que tal vez hay que obsesionarse un poco para que los proyectos y metas sean una realidad. Aun así, nada me quita el sueño.
Por ejemplo, me rodean muchas personas fanáticas del K-pop (es el movimiento y la cultura más interesante para ejemplificar esta situación), pero hay muchas cosas de esa industria que me aterran —aunque, pensándolo bien, toda la industria del entretenimiento puede serlo—, porque al artista se le roba la humanidad y se le impone una moralidad imposible.
Por supuesto, quien tiene influencia debe cuidar su discurso por el impacto que puede tener en las masas, pero tal responsabilidad no puede separarse del hecho de ser humanos, imperfectos como tú, como yo, como todos los que habitamos esta tierra.
¿Ingratitud?
Me pregunto en qué momento se rompió mi capacidad de fascinarme. No es ingratitud—me siento afortunada y agradezco cada día por todo—, pero no puedo elegir mis favoritos. Todo me parece tan cambiante y temporal. Y, al mismo tiempo, hay tantas cosas llenas de magia que no podría centrarme solo en una.
Aunque siempre he sido amante de la monogamia, eso me lleva a otra conclusión: no puedo ser fan de nada, porque para eso se necesita una dedicación y una sed casi insaciable que se convierte en el combustible para permanecer en el tiempo.
Como Valeria, cada vez que profundiza su aprendizaje sobre las aves.
Como Esme, que escucha la misma historia una y otra vez.
Como Estrella, que forma parte de varios fandoms a la vez.
Como Ani, que cambia cada día la photocard de su bolso.
O como David, que elige siempre el mismo vino para acompañar su ser bohemio y solitario.
La era de la sobreestimulación
Amaría poder sentir que amo algo con tal intensidad que se convertirá en un estilo de vida, en una disciplina que me mueva, como mi hermana con su deporte favorito. Todos ellos son personas que conocen la dedicación y el cuidado, y les admiro porque, aparentemente, he perdido tal capacidad de sentir.
Desde aquella noche en que solo tomé un tinto de verano con Vale, me resuena la pregunta de en qué momento se fracturó esa capacidad. Sin encontrar un punto exacto de partida, solo puedo ubicarme en la época más oscura de mi paso por la humanidad: cuando me obsesioné con el sufrimiento.
Esa obsesión me llevó a destruirme de muchas maneras —físicas, emocionales y mentales—.
También me gustaría, a veces, culpar al sistema que nos bombardea con tanta información, que hace que se nos olvide lo romántico que puede ser lo natural, lo sencillo, lo simple. He caído en la trampa de la sobreestimulación, esa que no me permite centrar la atención ni permanecer mucho tiempo en una sola cosa.
Entre el miedo y la apertura
Entonces concluyo —quizás como excusa mediocre— que mi incapacidad de fascinación esconde el miedo a volverme a perder. O, quizás, es una apertura ante el universo de las casi infinitas posibilidades. Aun así, guardo la esperanza de volver a encontrar mi primer amor.

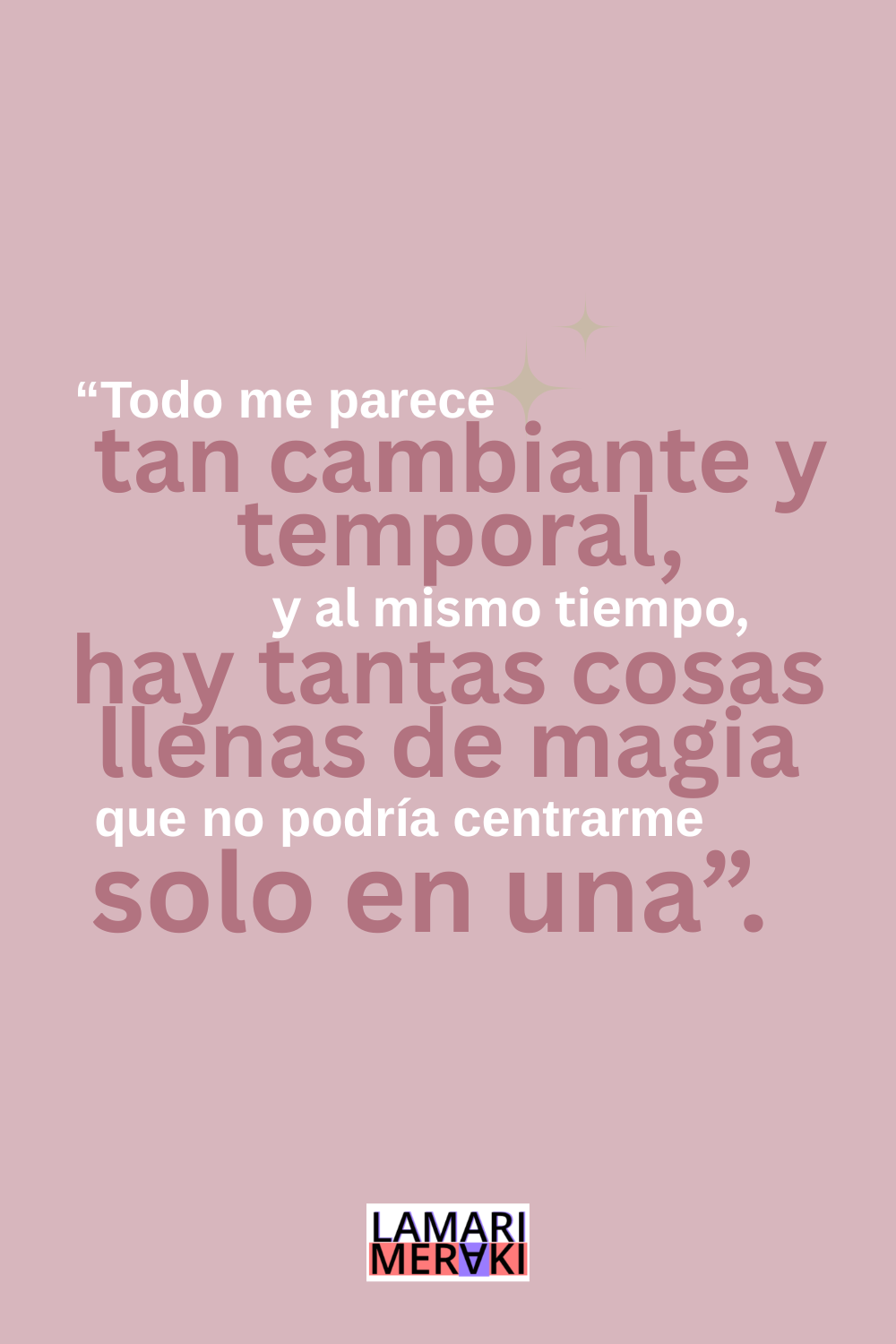


It’s true that conversations are much more engaging when someone is truly passionate about a topic – it’s contagious. I found a similar idea explored briefly on https://tinyfun.io/game/bloon-pop regarding focused engagement and enjoyment.
Leí el relato y la reflexión sobre la fascinación me hizo pensar en la constancia que muchos profesionales de belleza buscan. En Suplery sabemos que la pasión por el detalle no debe atascarse; se necesita eficiencia. En Suplery, mi visión puede parecer sesgada, pero como quien gestiona un negocio de estética sé que una plataforma profesional facilita gestionar inventario, pedidos y ventas en un solo tablero, ahorrando tiempo para centrarse en el cuidado. Si eres barbero, cosmetóloga o terapeuta de spa, prueba un sistema con precios de mayoreo, catálogo previo y stock en tiempo real. En Suplery veo una solución imprescindible para crecer con autenticidad y orden.