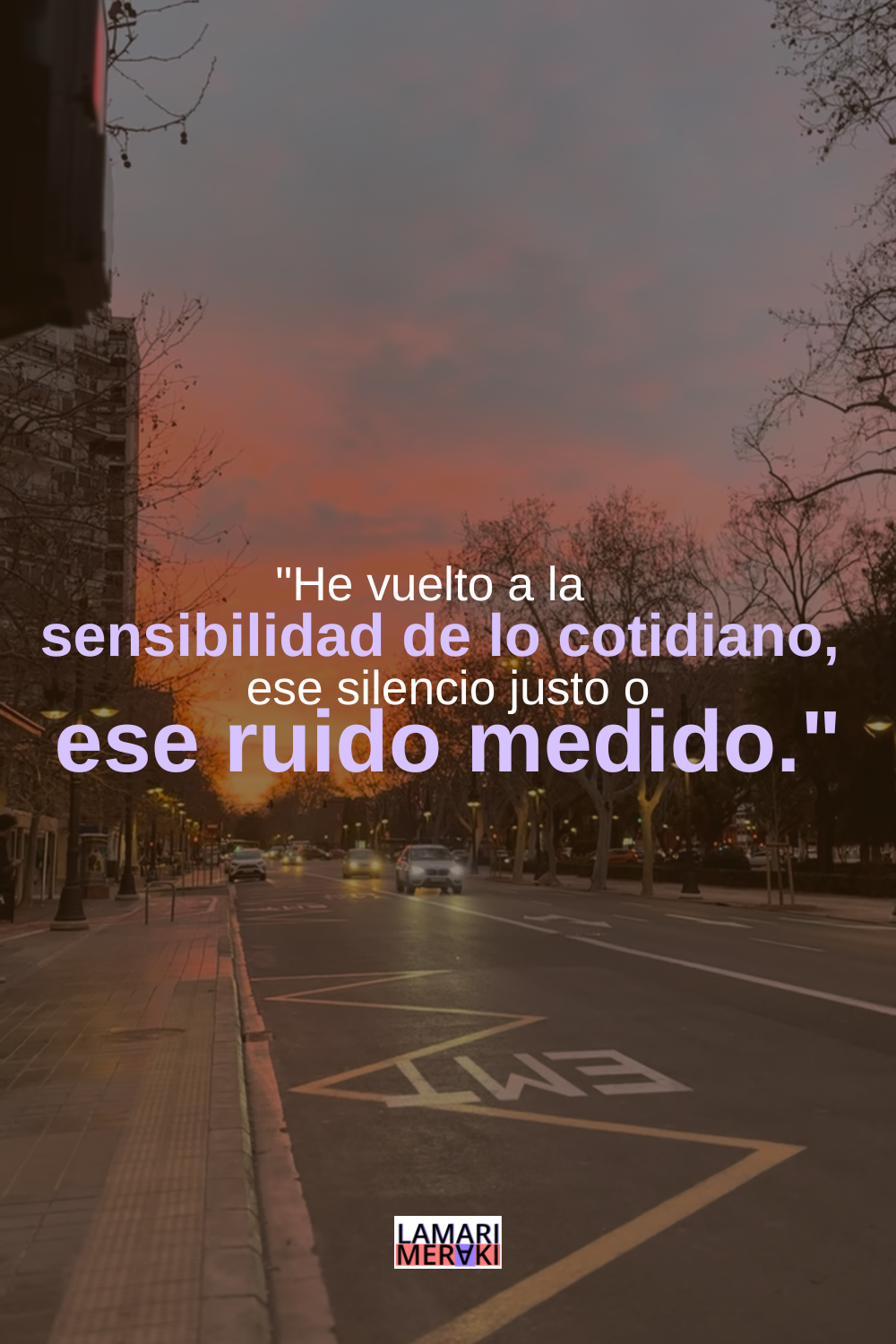A puertas del invierno, el otoño ha pasado de forma sutil, aunque creo que se ha llevado mucho; ha sido un soplo lento y suave que ha barrido sentimientos y comodidades, o quizás incomodidades.
Llevo meses sin escribir como hábito y también como canalizador. He entrado en una de esas etapas de reposo en las que me sorprende tener la mente en silencio y quietud. Lo he vivido como un gran logro, pero a veces también desde la culpa: «Soy creativa, no puedo extender este estado». He vuelto a la sensibilidad de lo cotidiano, ese silencio justo o ese ruido medido. Este es un corto resumen de este breve espacio de tiempo, pues estaba en quietud, pero no muerta.
Soy una gran admiradora de los «espíritus matutinos», aquellos cuyo cuerpo está listo para el día antes de que salga el sol, pero yo soy más de la noche. Amante del frío nocturno, del brillo del atardecer, del momento justo en el que se encienden las luces de los coches o las farolas mientras camino. No me detengo, pero ese es un instante feliz.
Aunque el brillo del primer rayo me recarga de energía, el respirar de la esperanza en la mañana, el palpitar de la expectativa por un nuevo día, el susto al sonar la alarma, el sonido del caer el agua en la ducha, el reflejo en el espejo de un rostro que dio vueltas toda la noche y no pegó ojo, o la pereza de unos ojos que todavía no quieren despertar… soy más de esto último, pero he aprendido a disfrutar del mirar al techo, pensar mucho y luego rendirme. No todas las noches son de paz.
Tal vez el carillón de viento que suena en ocasiones es otro intento del mundo de llamarme a tierra, y otras veces lo es el sonido del microondas al calentar la leche, el maullido del gato que pide su desayuno, la dosis diaria de fondo mientras se quiebran los huevos y se calienta la mantequilla, o el sabor del pan con huevo que me recuerda que comer es vida.
La espera del ascensor o la respiración agitada porque llega más rápido al bajar por las escaleras, el tintineo de las cadenas del bolso o la impresión porque cada día brilla diferente. Otra vez el cielo está azul, pero nunca luce igual que ayer. El patrón de carros al pasar: a veces son tres blancos seguidos, otras son cuatro veces placas terminadas en el mismo número, cada día una diferencia.
El niño que cada día espera junto a su papá el autobús escolar y la señora que viene cada viernes y espera que abra el supermercado: mismo punto, diferentes ropas; cada día es diferente.
Ese día que la pareja de aves se besaba en lo alto de un edificio, pensé «Qué afortunada fui por presenciar tal acto de amor». Fue un sentir de felicidad genuina, que no estoy segura de si es una ensoñación, como escuchar a Dios: cotidiano, pero majestuoso.
El caminar al ritmo de «Save the last dance for me», aunque sea de mañana, no tengas pareja, pero te sientas como si la tuvieras. Cuando sonríes a quien pasa por tu lado y te responde con otra sonrisa o con un buenos días, me siento como una más de las de la fila para reclamar el premio de la lotería del fin de semana.
Como cuando llego a tiempo a la espera del autobús o cuando encuentras parking sin dar muchas vueltas. Y, tal vez, aunque he dado muchas vueltas, he podido ver el sol salir o un bebé corriendo lleno de ropas mientras un adulto lleva su mochila de la escuela.
El marrón de la hoja recién caída y el impulso de traerla a casa como si fuera un trébol de cuatro hojas, como la suerte de escuchar a un apasionado dando una clase y compartiendo su conocimiento, o el sabor de una comida que, aunque está fría, sabe a amor, tal vez el sorbo de agua tras horas sin beber una gota que devuelve el alma. El sol brillando muy arriba, pero sin atravesar la piel, el placer de una siesta de horas que te reinicia la vida.
Pero mi momento favorito es la noche: escribir estas letras, apagar las luces y disfrutar del insomnio o del sueño profundo. El otoño ha arrastrado muchas hojas secas que se quedan en instantes pasados y sentires que pronto olvidaré.